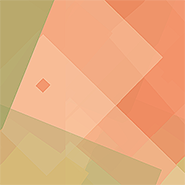El Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (LAIS), del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es actualmente una de las iniciativas académicas más importantes en el ámbito de los estudios visuales y la investigación social en la Ciudad de México. El LAIS ha estado muy enfocado en generar metodología y acervos audiovisuales que permitan y faciliten el estudio de las imágenes como fuentes de investigación. Sus labores están inscritas en la “Antropología de lo Visual”, es decir, a la investigación a partir de imágenes, tomando éstas como fuente y como material de investigación. Cuentan con importantes documentales sobre temas urbanos, principalmente sobre la historia de la Ciudad de México. Al frente de este laboratorio ha estado la Dra. Lourdes Roca, quien trabaja incansablemente junto a un equipo de profesionales, para darle un lugar a la imagen dentro de las investigaciones históricas que se realizan en su Instituto.
Con una formación multidisciplinaria en comunicación, historia y antropología, Lourdes Roca centró sus primeras investigaciones en la divulgación histórica audiovisual y la realización de documentales de investigación. Después de ser beneficiada con una beca CONACYT para la realización de un proyecto para jóvenes investigadores en 2001, impulsó la creación de un espacio de investigación colectiva en este campo: el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (LAIS), que fundó en 2002 dentro el Instituto Mora. Esta entrevista fue realizada en 2013, como parte de un proyecto de investigación más amplio sobre las trayectorias de centros académicos en la Ciudad de México dedicados a articular los intereses de la antropología y el potencial epistemológico de las imágenes.